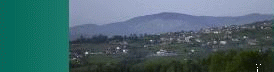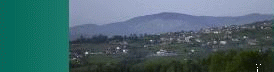|
Historia
Existen evidencias de poblamiento primitivo en la parroquia de
Valdesoto, pues según José Manuel González, en "Catalogación de los
castros asturianos", en el barrio de Castiello se
encontraría un poblado fortificado castreño de finales de la Edad del
Bronce (siglo V a.c.) en el lugar denominado El Cuitu. asturianos", en el barrio de Castiello se
encontraría un poblado fortificado castreño de finales de la Edad del
Bronce (siglo V a.c.) en el lugar denominado El Cuitu.
De época romana han quedado con el paso de la historia varios
topónimos que definen algunos de los barrios de la parroquia. Estos
barrios, en la época romana, estarían asentados en el lugar en que estaban
edificadas las villas y posesiones de los nobles romanos, los
cuales daban su nombre a estas propiedades. Con pequeñas variaciones
fonéticas, el nombre de estas villas ha permanecido hasta nuestros
días. De este modo, de la villa de Florius se originaría el topónimo
Florianas, que posteriormente pasó a ser Llorianes. De igual modo, de
la posesión de Licinius, se obtuvo el nombre de Lliceñes o Leceñes.
Durante toda la época tardía romana, visigoda y el medievo, el
actual territorio de Valdesoto estaría configurado por pequeñas
propiedades dispersas entre sí, con apreciables extensiones de terreno
para cada una, dedicado principalmente a la agricultura y la ganadería.
Este territorio pertenecería ya en época medieval al Alfoz de Siero,
que ocuparía gran parte de lo que hoy conocemos como llanera de
Siero y los municipios adyacentes a esta. Posiblemente las tierras
de Valdesoto eran fértiles y muy apreciadas por los grandes
terratenientes y la Iglesia, y de hecho estas fueron donadas al obispo
de Oviedo y abad de San Vicente, D. Rodrigo I, en el año 1175, como
gratificación por su ayuda contra la causa árabe y su apoyo al rey de
León Fernando II en la lucha contra éstos, tal como recoge Maria
Dolores Alonso Cabeza en su libro "Páginas de la Historia de Siero".
En la Baja Edad Media, la parroquia de Valdesoto comprendería
todo el territorio suroriental del municipio de Siero, a excepción del
coto de San Juan de Arenas, incorporando las actuales parroquias de
Valdesoto, Carbayín Bajo y Santiago de Arenas. Las dos primeras
formaban la única parroquia de San Félix de Valdesoto, mientras que
Santiago de Arenas era hijuela de aquella. Debido a las dificultades
que los vecinos de Santiago de Arenas tenían para desplazarse hasta la
feligresía de Valdesoto, en el año 1515 construyeron una iglesia bajo
la advocación de Santiago, la cual dependía de la principal en
Valdesoto. En el año 1796 la actual parroquia de Santiago de Arenas
pasó a ser independiente de San Félix, mediante decreto firmado por el
obispo de Oviedo D. Juan de Llano Ponte, y a petición de los vecinos de
Arenas. Ya en la época contemporánea, en el año 1972, y por
desmembración de parte del territorio que formaban las parroquias de
San Félix de Valdesoto y de Santiago de Arenas, se erigió canónicamente
una nueva parroquia, denominada Santa Marta de Carbayín Bajo.
Actualmente esta parroquia posee iglesia propia, pero comparte
camposanto con la parroquia de Valdesoto.
En la Edad Moderna se produciría en el territorio de Valdesoto
un descubrimiento muy importante: las minas de carbón de hulla de
Asturias. Según el "Informe sobre el beneficio del carbón de piedra
y utilidad de su comercio", escrito por D. Antonio Carreño y
Cañedo en 1787, se relata que el abuelo del autor, D. Francisco Carreño
Peón, descubrió de un modo fortuito mientras cazaba por Valdesoto en el
año 1737 las minas de carbón, ya que comprobó la existencia de un
incendio en los montes de Carbayín que se mantuvo en vivo un período de
cinco meses, hasta que las nevadas de invierno lo extinguieron. De sus
conocimientos y formación intelectual dedujo que en el subsuelo
existían minas de carbón y fue él quien extrajo las primeras piedras.
Posteriores acontecimientos e investigaciones por estos lares
corroboraban la aparición de más minas de carbón, por lo que atraído
por la riqueza existente en este subsuelo, y con la intención de
promover el interés del estado español por la industria hullera, el
ilustrado asturiano D. Gaspar Melchor de Jovellanos visitó en varias
ocasiones estos territorios. Alojado en el palacio de los
Carreño-Solís, actual palacio de Valdesoto, Jovellanos comienza sus
"expediciones de minas". En el primero de sus "Diarios" comenta
estas. Concretamente, el itinerario V: "De Oviedo a Valdesoto y
regreso", lo realiza el 21 de Octubre de 1790. En él describe el
itinerario seguido y comenta las observaciones que sobre el camino va
anotando. Tras varias expediciones, un año después expone al rey la
necesidad de construir una vía de comunicación que permitiera
transportar el mineral de carbón desde las minas hasta el puerto
marítimo más próximo. Su intención pasaba por construir esta vía desde
Langreo a Gijón pasando por lo alto de la loma de Arenas, bajando a las
minas de Lieres, y cruzando las parroquias de Vega de Poja y Pola de
Siero para continuar por la que actualmente es la carretera de Pola a
Gijón que transita por Muncó y La Collada. Pero este vial no fue
ejecutado, al proponerse un plan de navegación del río Nalón, para el
transporte del mineral hasta Pravia, que atrajo para sí un importante
presupuesto. No obstante, pocos años más tarde, ya en los albores del
siglo XIX, se demostró que la navegabilidad del Nalón no era posible, y
este proyecto se desestimó, volviendo a retomarse las proposiciones
viarias desarrolladas por Jovellanos para el centro de Asturias. De
este modo, se ejecutó la que actualmente se denomina Carretera
Carbonera, un poco más al Oeste de la idea primitiva propuesta por el
ilustrado, y años más tarde, el ferrocarril de Langreo, que comunicaba
las minas de carbón de la cuenca del Nalón con Gijón y el puerto del
Musel. Ambas infraestructuras aún se revelan como importantes en el
contexto socioeconómico asturiano y han tenido un papel importante en
el desarrollo actual de la parroquia a su paso por esta.
Debido a la extensión que tenía la parroquia, y gracias al
auge de la industria minera, la población de esta superaba a la propia
población de la capital del municipio, Pola de Siero, hasta comienzos
del siglo XX. El declive de esta actividad y la pujanza de los nuevos
centros urbanos de decisión y poder hicieron que la Pola fuese
creciendo en población, acaparando vecinos de parroquias limítrofes,
mientras que la de Valdesoto se reducía sensiblemente.
Con el paso del tiempo, y ya en época más reciente, el actual
territorio de la parroquia de Valdesoto habría sido, como tantos otros
en la provincia, escenario de frecuentes luchas y escaramuzas, tanto en
la Guerra de la Independencia, en el siglo XIX, como especialmente
durante la Guerra Civil española, en el siglo XX.
|